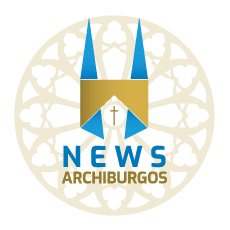Escucha aquí el mensaje de Mons. Iceta
Queridos hermanos y hermanas:
En la fiesta del Bautismo del Señor, volvemos a situarnos a la orilla del Río Jordán: donde el Cielo se rasgó, el Espíritu descendió y la voz del Padre inundó de amor a toda la Humanidad. Allí comenzó, de manera visible, la vida pública de Cristo, siendo así la puerta al misterio de nuestro propio bautismo en Él, para participar de su vida plena y eterna.
Nuestro Bautismo no es un recuerdo anclado en algún lugar del pasado; es un acontecimiento sagrado en el que Dios irrumpe en la historia de cada uno de nosotros y la transfigura desde dentro. Como nos recuerda san Pablo, «por el Bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, también nosotros caminemos en una vida nueva» (Rom 6, 4). Bautizarse es entrar en la intimidad del Señor y dejar que Él se adentre en la nuestra; es ser injertados en su existencia, dejar que su modo de vivir, de amar y de entregarse se convierta en el nuestro.
Ser bautizados en Cristo significa, ante todo, participar de su carne de una manera real y profunda. La carne de Cristo es la carne asumida, tocada por Dios, atravesada por la fragilidad humana y, al mismo tiempo, transformada por el amor. En el Bautismo, Dios no nos salva desde fuera: nos introduce en la vida de su Hijo. «El Verbo se hizo carne» (Jn 1, 14), donándose sin reservas.
En el Bautismo, nuestra vida concreta –con su historia, sus heridas y sus límites– es acogida en la carne del Hijo Amado. Somos miembros de su Cuerpo, como recuerda san Agustín: «Cristo y la Iglesia forman el Cristo total». Por ello, participar de su sacralidad es aprender a vivir una fe encarnada, capaz de amar con gestos, de sufrir con esperanza y de entregarse sin huir de la realidad.
Participar de la sangre del Señor es participar de su entrega. La sangre es la vida derramada, el amor llevado hasta el extremo. El Señor Jesús entra en las aguas del Jordán como quien anticipa la entrega total de la Cruz. Allí se solidariza con los pecadores, se sumerge en nuestro sufrimiento y nuestra muerte para abrirnos el camino de la vida. De la misma manera, en el Bautismo nosotros somos marcados por esa sangre que clama misericordia y reconcilia con cualquier mancha que empañe nuestro ser. Así, toda su entrega se convierte en alianza nuestra: «Esta es la sangre de la alianza, que es derramada por muchos» (Mc 14, 24). El bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino a Aquel que dio su vida por él. Participar de esta entrega es dejar que nuestra vida se vuelva ofrenda, que el amor tenga un precio y que la fe se haga fidelidad cotidiana.
Así mismo, el Bautismo nos hace partícipes de la vida plena y eterna de Dios, como una semilla ya sembrada: «El que cree y se bautiza se salvará» (Mc 16, 16). La vida eterna comienza ahora, en el corazón del tiempo, cuando el Espíritu Santo anida en nosotros y nos hace hijos en el Hijo. En el Jordán, el Padre declara: «Tú eres mi Hijo amado» (Lc 3, 22). En el Bautismo, esa misma palabra es pronunciada sobre cada uno de nosotros. Somos hijos, no por mérito, sino por gracia, porque este sacramento nos concede una identidad nueva: vivir desde Dios y para Dios, más aún en medio de la fragilidad.
Celebrar el Bautismo del Señor es recordar el día en que Cristo se sumergió en nuestras aguas para elevarnos a su vida. Renovemos, junto a la Virgen María, la gracia de nuestro propio Bautismo, viviendo como quienes participan de su carne, de su sangre y de su vida eterna. Y que nuestra existencia sea un reflejo humilde y fiel de Aquel que, sin necesitarlo, se dejó bautizar por san Juan para que nosotros fuéramos salvados.
Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.