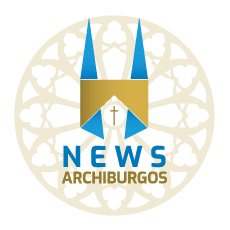Escucha aquí el mensaje de Mons. Mario Iceta
Queridos hermanos y hermanas:
El pasado 11 de febrero, un día privilegiado de oración, caridad y cuidado, celebramos la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo. El lema –La compasión del samaritano: amar llevando el dolor del otro– elegido por el Papa León XIV nos invita a contemplar la bondad, la piedad y la humanidad, a dejarnos seducir por esa forma de amar del buen samaritano que no pasa de largo, que se detiene, se inclina y carga sobre sí el dolor del otro.
Esta jornada nos ayuda a volver la mirada hacia el sufrimiento humano, una de las moradas más sagradas del Evangelio. La figura evangélica del samaritano ama cuidando al herido y subraya el principal mandamiento del seguidor de Jesús de Nazaret: el amor necesita gestos concretos, hacer nuestro el dolor ajeno y asumir su propia fragilidad, por mucho que nos duela.
La parábola del buen samaritano nos invita a dejarnos afectar, a detenernos, a inclinarnos, a tocar las heridas, a vendarlas con cuidado, a cargar con el peso del otro y a acompañarle a un lugar seguro (cf. Lc 10, 33-34). Todo esto implica una gran dosis de tiempo, de cercanía y, sobre todo, de entrega. ¿Pero no se merece el Señor que hagamos eso por Él? Esta manera de amar puede parecer imposible en clave humana; sin embargo, según la lógica de Dios supone llevar sobre nuestros propios hombros el peso del sufrimiento del otro. Y aunque pueda parecer imposible, es una misión profundamente consoladora.
El rostro frágil de Cristo es una presencia viva que sale al encuentro de cada hermano marcado por el sufrimiento. Y toda la comunidad cristiana ha sido convocada a recrear esta misma tarea. Porque no basta con mirar desde lejos ni con delegar el sufrimiento en otros que, desde nuestro entendimiento, son más capaces; somos llamados a ser una Iglesia samaritana que no huye de la debilidad, que no teme acercarse a la llaga, que sabe que el desconsuelo – cuando es acompañado– se transfigura y se vuelve lugar de comunión, de abrazo y de Cielo.
El dolor no es un residuo inútil de la existencia, es un espacio sagrado donde el amor puede alcanzar su letra más pura, su brillo más hondo, su eco más bello. El Señor, al ver a la viuda, se compadeció de ella (cf. Lc 7, 13), levantó de su camilla al paralítico de Cafarnaún para que comenzase a caminar (cf. Lc 5, 20- 24), extendió su mano, tocó al leproso y le limpió de toda enfermedad (Mc 1, 41)… Por eso, esta Jornada nos deja una certeza: la compasión cristiana no reside en eliminar el dolor del otro –detalle que, casi siempre, no está en nuestras manos–, sino en habitarlo con él, en no abandonarle en medio de la prueba, en transitar sus silencios, en hacer del acompañamiento una forma preciosa de esperanza.
A lo largo de todos estos años de ministerio sacerdotal, he aprendido que allí donde alguien permanece, ora, escucha, cuida y ama, el sufrimiento se puede compartir, acompañar y aliviar.
Recuerdo, siguiendo esta misma senda, a un sacerdote que cada vez que imponía una penitencia a una persona que acudía a la confesión, procuraba realizarla él mismo en silencio, sin que nadie lo supiera. De esa manera, el camino hacia la conversión no recaía solamente sobre el penitente, sino que era compartido también por él, para que la carga fuera más llevadera… En ese gesto discreto que nadie aprecia se transparenta la verdad profunda del Evangelio: nadie se salva solo, nadie soporta el peso solo, nadie sufre solo cuando el amor nace de las manos y culmina en el corazón de Dios.
Confiamos a María Santísima, Salud de los enfermos, Madre fiel y siempre cercana al débil, que lo vivido en esta Jornada siga fecundando nuestra vida personal y comunitaria como semilla de consuelo y gratitud. Que, a ejemplo suyo, sepamos detenernos ante quien sufre, aprendamos a inclinarnos sin temor y que, como el buen samaritano, hagamos de nuestra fe un amor que se hace cargo, que ora, que carga, que espera, que acompaña, que sostiene y que permanece. Hagamos de cada vida un lugar de encuentro, de cada dolor un acto de amor y de cada fragilidad un camino de resurrección. Siempre bajo la mirada piadosa del Señor: hasta que la compasión sea nuestro primer gesto y nuestra última palabra.
Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.