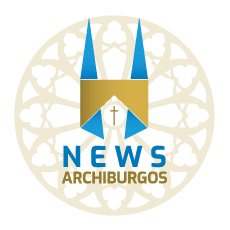Queridos hermanos y hermanas:
Esta semana comenzamos el tiempo de Cuaresma, los cuarenta días de preparación para el gran acontecimiento de la Pascua del Señor. Un periodo que la Iglesia nos regala como un umbral sagrado y como un tiempo de gracia en el que somos invitados a detener el paso, a acallar todos los ruidos interiores y exteriores, y a volver el corazón hacia Dios.
Cuarenta días permaneció el Señor en el desierto antes de comenzar su vida pública, preparando su corazón para el encuentro definitivo con una humanidad herida, necesitada de amor, entrega y compasión.
Durante cuarenta noches Cristo se adentró en las profundidades del desierto para enseñarnos, tiempo después, que su amor derramado restaura nuestras heridas y que el perdón otorgado y acogido es el paso definitivo para el encuentro con el Padre.
Y cuarenta fueron también las madrugadas en las que Jesús, en el misterio de su entrega, veló en obediencia filial, permaneciendo en un diálogo silencioso con el Padre, aprendiendo a amar hasta el extremo (cf. Jn 13, 1), incluso cuando todo parecía oscuridad.
La Cuaresma no es un tiempo triste; es un camino propicio de esperanza y sanación, una senda escogida que nos conduce al corazón del Evangelio, un verdadero tiempo de gracia, como nos recuerda san Pablo: «Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación» (2 Cor 6, 2). Es un momento para volver a Dios, para dejarnos reconciliar por Él, para permitir que su misericordia infinita nos recree desde dentro. Y es, ante todo, un tiempo de volver a comenzar desde Cristo, una oportunidad renovada para acercarnos al Misterio.
La Iglesia nos propone con sabiduría los caminos tradicionales de la limosna, la oración y el ayuno como caudales que sanan, reconstruyen y liberan. Así, mientras nos introducimos en el silencio fecundo que aguarda la Pascua, reconocemos con humildad nuestros pecados, nuestras incoherencias y nuestras tibiezas. Porque todos necesitamos convertirnos, volver a mirar al Corazón de Jesús con ojos limpios, reorientar la vida y permitir que Cristo ocupe el centro de nuestra existencia. De otra forma, como decía san Agustín, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en sus brazos.
La limosna, nos abre a la experiencia de la fraternidad. Cuando compartimos, nos liberamos de muchas ataduras que nos paralizan y nos vuelven superficiales y egoístas. Cuando aliviamos el peso de los pobres, una luz nueva ilumina nuestra senda y el caminar se hace más ligero y alegre.
La oración, a través del mirar de cada día y de cada estación del vía crucis que celebramos los viernes, nos enseña a leer nuestras propias cruces a la luz del Maestro. En cada estación descubrimos que Dios no es ajeno al dolor humano, sino que lo habita, lo hace completamente suyo y lo redime hasta la eternidad.
El ayuno nos educa en la caridad, nos ayuda a despojarnos de la armadura de lo superfluo, nos invita a reconocer que no solo de pan vive el hombre (cf. Mt 4, 4). Ayunamos para aprender a amar mejor, para solidarizarnos con aquellos que carecen de lo más necesario, para emular a Cristo que, en el vacío de lo inhóspito, confió plenamente en el Padre antes de comenzar su misión.
La Cuaresma es un camino de luz y de conversión: de luz porque caminamos hacia Cristo –la Luz del mundo–, y de conversión porque merced a su gracia desbordante descubrimos que nunca se hace demasiado tarde para volver, porque su puerta siempre está entreabierta para cuando decidamos regresar al calor de su abrazo.
Le pedimos a la Virgen María que nos tome de la mano para que, al llegar a la Pascua, podamos descubrir que hemos pasado de la muerte a la vida, de la tiniebla a la luz, del desierto inhóspito al amor que no pasa nunca (cf. 1 Cor 13, 8).
Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.