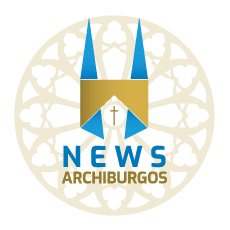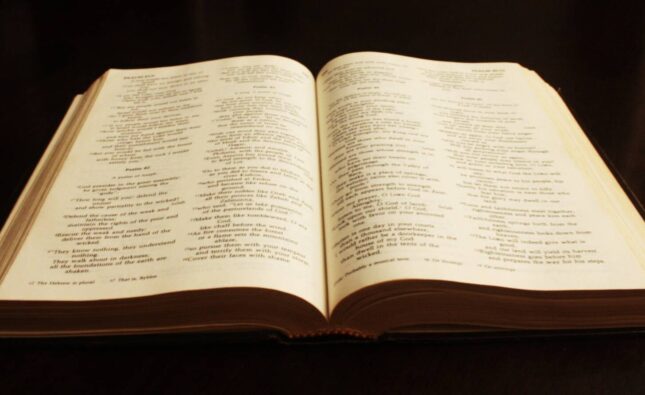Escucha aquí el mensaje de Mons. Iceta
Queridos hermanos y hermanas:
Estos días de espera, plegaria sosegada y quietud, la Iglesia guarda un silencio expectante y el tiempo cuenta los segundos ante el Misterio para adentrarnos –con la paz que sólo da el Señor– en la intimidad del Adviento. Hoy nos introducimos en la esperanza aprendida en la escuela de María, porque nadie aguardó al Mesías como Ella; nadie sustentó la promesa con tanta pureza, docilidad y valentía como aquella muchacha de Nazaret que, al pronunciar su inolvidable «hágase», abrió un surco eterno en la historia.
Adviento es un tiempo de sosiego habitado, un soplo de luz confiado al Padre donde nació la esperanza cristiana, la que tiene su raíz en el Amor.
Este tiempo nos invita a perseverar, pero no de cualquier manera, sino desde el corazón de María, el icono vivo de la confianza. Ella vivió la llegada del Mesías como quien guarda un fuego interior en la noche más fría, creyó contra toda lógica humana y creció en la pequeñez de un hogar que no tenía más que fe y un universo eterno de servicio. Y es ahí, en esa morada de letanía perpetua, en la inmensidad de su promesa, donde se revela la grandeza de la certeza cristiana: esperar no porque veamos, sino porque confiamos en que la fidelidad de Dios no descansa, incluso cuando nuestros pasos se tambalean.
Santa María aguardaba al Mesías mientras servía, mientras realizaba las tareas del día a día, mientras cumplía la voluntad de Dios. Su vida entera fue un templo escondido donde lo pequeño se volvía infinito, donde lo imposible se hacía capaz en sus ojos.
Decía san Juan de la Cruz que «la esperanza es un vacío que sólo Dios puede llenar». Ella también viviría noches infinitas, silencios en vela, preguntas ocultas que a nadie desvelaría… Pero no temió la incertidumbre, ni el desconcierto, ni el qué dirán en un momento de la historia muy diferente al que vivimos hoy, porque en todas esas tinieblas guardó al Hijo como quien guarda un amanecer. Su fe fue una llama encendida en un corazón humilde y disponible como el suyo.
El Adviento nos educa en esta pobreza luminosa. Por ello, en tiempo de fragilidad, cuando la oración pese como una piedra, la vida parezca cerrarse sobre sí misma y el cielo calle ante la súplica, María está deseando mostrar el camino de sus ojos. Ella, la razón que purifica el corazón y la luz que modela nuestros deseos, nos enseña a permanecer con la pobreza que permite a Dios ser Dios.
«La esperanza es la fuerza para dar a luz en medio de los dolores de parto de la historia», dejó escrito san Óscar Romero. ¿No es esto lo que la Virgen María vivió? ¿Y no es esa la misión de cada cristiano?
La bienaventurada Virgen María no sólo esperó a Cristo: esperó con Él la redención del mundo. Y esa es nuestra verdadera vocación: gestar con Ella la presencia del Salvador en medio de las fragilidades e incertidumbres humanas. De esta manera, cada vez que abrazamos al que sufre, que sostenemos al débil y que acompañamos al que está solo, dejamos que Cristo vuelva a nacer en nosotros. Y si nos aprieta la incerteza, Ella nos enseña a hacerle sitio.
Dios actúa aun cuando no lo percibimos y se inclina ante los corazones sencillos. Para ello, en estos días de Adviento –y también de ahora en adelante–, hemos de dejar que la humildad sea camino, principio y fin en nuestra vida, siendo conscientes de que el tiempo de Dios es siempre historia de salvación.
Pidamos a la Madre de Dios que nos ayude a recogernos en su regazo materno hasta que su ejemplo nos ensanche por dentro y hasta hacer de nuestro corazón un cielo entrañable capaz de acoger a Jesucristo, el Salvador del mundo y, con Él y en Él, a todo el que necesita compañía y consuelo.
Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.