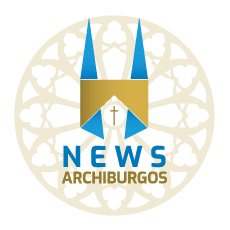Queridos hermanos y hermanas:
Como cada año, la campaña de Manos Unidas nos invita a recordar que en cualquier lugar del mundo donde un ser humano carezca del pan necesario, la imagen de Dios queda profundamente herida y el designio de amor del Creador por cada persona es amenazado por nuestras manos.
El lema que nos propone esta entidad de Iglesia nacida de las mujeres de la Acción Católica, nos anima a Declarar la guerra al hambre. Atrevernos a atarle de pies y manos al hambre es una llamada a la conciencia creyente y una confesión de fe, porque el hambre no es sólo una realidad social que empaña la mirada del mundo, sino que es un escándalo pudiendo encontrar remedio en el reparto equitativo de recursos que la vitalidad de la tierra produce a manos llenas.
Declarar la guerra al hambre es tomar partido por la vida, es afirmar que el Dios Trinitario, como comunión eterna de amor, no puede ser anunciado de manera creíble en una tierra donde la mesa se convierte en frontera y la abundancia convive con la miseria. Si consentimos esta situación, estaremos colaborando –sin darnos cuenta, quizá– con la indiferencia ante el sufrimiento de tantos seres humanos que nada tiene que ver con el Evangelio de Jesús.
«He visto la opresión de mi pueblo, he escuchado su clamor» (Ex 3, 7), recuerda la Sagrada Escritura, porque el lamento del que es privado de cualquier derecho o libertad es un lugar teológico donde Dios se revela y desde donde interpela al corazón de su Iglesia. Y nosotros, como miembros de la misma, no podemos creer que la hambruna y la aridez son un accidente inevitable de la historia, sino que son el fruto amargo de estructuras injustas, de economías que excluyen, de una globalización que olvida la fraternidad como modo principal de convivir.
Por eso, esta lucha exige una conversión profunda de las conciencias. Como afirma el profeta Isaías: «El ayuno que yo quiero es soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien va desnudo y no desentenderte de los tuyos» (Is 58, 6-7). Entonces, y sólo entonces, insiste el profeta, «surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia y detrás de ti la gloria del Señor» (Is 58, 8). Porque sin justicia, la fe se vuelve estéril; y sin amor, la vida cristiana se convierte en una máscara vacía.
Manos Unidas lucha por erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, y no puede haber un corazón cristiano que no se estremezca ante este sufrimiento. Pongámonos de su lado en cada proyecto de desarrollo, en cada comunidad por acompañar, en cada vida sostenida por esas manos que se ponen manos a la obra por amor. De esta manera, al darnos a los demás, un gesto ordinario y aparentemente sencillo se convierte en sacramento de paz, en signo concreto de una humanidad que busca reconciliarse con su realidad más sufriente.
La Trinidad misma nos enseña a declarar esta guerra, porque el Padre ha creado un mundo destinado a la vida y no a la muerte. El Hijo, Pan bajado del cielo se parte y se entrega sin medida para que nadie tenga hambre jamás, porque Él mismo nos mandó: “dadles vosotros de comer” (Lc 9, 13). Y el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a romper el encierro de la comodidad para hacerse –con todos– comunión y entrega.
Declarar la guerra al hambre es, por tanto, vivir trinitariamente la fe, haciendo de la fraternidad un camino concreto y salvífico de santidad. Decía san Francisco de Asís que «la pobreza es esposa del Crucificado». Y allí donde el Cuerpo de Cristo sigue crucificado en los pobres, debe estar la Iglesia. Sólo cuando declaramos la guerra a lo que hiere a nuestro hermano, comenzamos a parecernos al Dios que es Amor. Que María, mujer del Magníficat, nos ayude a edificar un mundo donde los hambrientos sean colmados de bienes y nadie quede excluido del maravilloso banquete de la vida.
Con gran afecto pido a Dios que os bendiga.