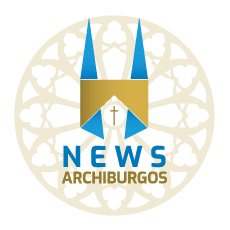Queridos hermanos y hermanas:
Esta semana hemos celebrado la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María: una realidad de pureza y santidad –descrito en el dogma de fe proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus– que nos recuerda que fue preservada de todo pecado desde su concepción.
La Virgen María, la llena de gracia, fue redimida «de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo» (Lumen gentium, 53). Desde el primer instante de su concepción, María gozó siempre de la plenitud de la gracia. Por eso es «la única criatura humana sin pecado de la historia», como expresó el Papa Francisco durante el ángelus del año pasado cuando celebraba esta solemnidad.
Ya en junio de 1996, el Papa san Juan Pablo II afirmó que Cristo «realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso, preservándola del pecado original». Acudiendo al testimonio del beato fray Juan Duns Scoto, sostuvo que de este modo «introdujo en la teología el concepto de redención preservadora, según la cual María fue redimida de modo aún más admirable: no por liberación, sino por preservación del pecado».
Hoy, mientras trato de acallar las palabras de admiración y agredecimiento para fijar mis ojos en los de María Inmaculada, quisiera detenerme en un detalle especial: en su limpia y sublime belleza.
Cuentan que la santa de Lourdes, Berdardette Soubirous, en una de sus apariciones, pudo contemplar la belleza de la Virgen y, al intentar describirla, solo fue capaz de pronunciar: «Es tan hermosa que, cuando se le ha visto, aunque sea una vez, quisiera una morirse para volver a verla». También san Ambrosio pretendió retratar la hermosura de la Virgen, y confesó que no había «nada sombrío ni duro en su mirada»; más aún, «ni el más mínimo atisbo de orgullo en su gesto».
Y era bella porque Dios la preservó de toda corrupción. En ese sentido, no me refiero solamente a una hermosura exterior capaz de iluminar absolutamente todo; sino a una belleza interior, de donde brota un manantial inagotable de amor. ¿Cómo no iba a ser así, si iba a acoger al Verbo de Dios en su propio seno?
El Papa Francisco, durante el Ángelus celebrado el año pasado en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, recordó que la Palabra de Dios nos enseña un detalle muy importante: «Conservar nuestra belleza acarrea un costo, acarrea una lucha». De hecho, «el Evangelio nos muestra la valentía de María, que dijo “sí” a Dios, que eligió correr el riesgo de Dios».
Qué bien lo expresa la liturgia en el prefacio de la solemnidad: Te damos gracias Padre, “porque preservaste a la Virgen María de todo pecado original para que, enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna Madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que, entre todos los hombres, es abogada de gracia y ejemplo de santidad.”
De modo similar está escrita esta alabanza en la fachada principal de nuestra catedral: “Pulchra es et decora”; y así, sus hijos de Burgos le cantamos: “eres bella y hermosa, Virgen María, no hay mancha en ti”. Hoy le pedimos que nos ayude a preservar del mal la belleza que Dios ha depositado en nuestros corazones de barro y carne. La Madre de Cristo nos enseña que la gracia es infinitamente más grande que la muerte y que la misericordia de Dios es más fuerte que el pecado. El Padre no cesa de bendecir nuestras vidas en su designio de amor; confiemos en su palabra, y habitemos en su amor junto al corazón inmaculado de la Virgen. Cuando la vida nos pesa y parece que algunos desafíos son imposibles de superar, escuchemos las mismas palabras que el arcángel Gabriel comunicó a María: «No temas. Nada hay imposible para Dios» (Lc 1,37).
Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.